Por: Fernando Martínez Heredia
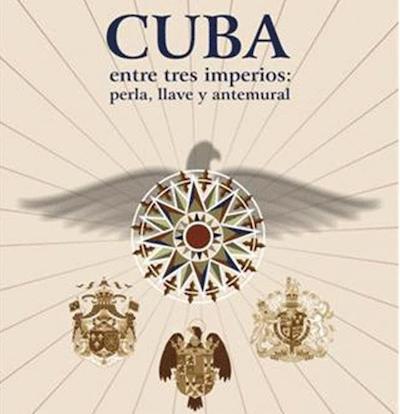
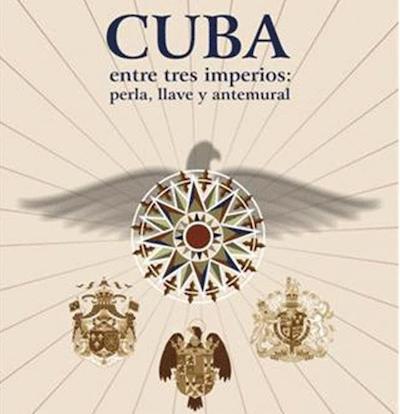
Ernesto Limia enfrenta con mucho éxito en este libro -Cuba entre tres imperios- una paradoja cubana actual: la ciencia de la Historia, que es la más desarrollada entre las sociales en Cuba, registra grandes avances en numerosos aspectos y obtiene monografías de mucha calidad. Pero, al mismo tiempo, se registra un cambio muy negativo a nivel de la sociedad. Un pueblo que tenía un enorme aprecio por su historia y la consideraba parte muy importante de su ser nacional, rasgo que a partir de 1959 fue potenciado a un grado altísimo por sentimientos y convicciones revolucionarios masivos, un pueblo que fue escolarizado y dio un salto colosal en sus niveles educacionales en solo treinta años, ha visto disminuir sus conocimientos y su interés por la historia nacional a un grado realmente alarmante.
Advierto dos causas principales de ese hecho, diferentes entre sí. Una es el grave deterioro de nuestro sistema escolar, dentro del cual el de la Historia sería un caso, y la otra es la apreciable disminución del orgullo de ser cubano. Esta última es la peor, porque afecta a uno de los pilares básicos de las capacidades de resistencia, combate, sacrificios, desarrollo como seres humanos, patriotismo e internacionalismo que han asegurado la fuerza y la permanencia de Cuba soberana y socialista frente a tantas dificultades, carencias y errores, y frente a Estados Unidos, que es el mayor enemigo de Cuba y de la Humanidad.
La Historia es uno de los terrenos en los cuales Cuba se está dividiendo peligrosamente en dos sectores que van separándose: una élite y una masa, algo que es propio de las sociedades capitalistas, y no de la sociedad que hemos venido construyendo. No me toca analizar aquí las circunstancias en que esto sucede, pero sí expresar en primer lugar mi alegría porque Cuba entre tres imperios (1) es una demostración práctica de que ese no es un destino fatal, y es un ejemplo de cómo una investigación histórica de extraordinaria calidad puede exponerse en un libro muy atractivo para todos los lectores, sin perder nada de sus cualidades científicas.
Por cierto, cuando comenzó aquí el proceso de universalización de la Universidad, hace cuarenta y cinco años, bajo la dirección del Rector José Miguel “Chomi” Miyar, la orientación respecto a los libros de texto para trabajadores era que debía encargarse su redacción precisamente a los docentes que tuvieran mayor calificación y experiencia en la materia en cuestión.
La erudición tiene aspectos peligrosos, pero no debe ser sinónimo de aburrimiento, de utilizar muchos datos y tener pocas ideas, o de pedantería bien organizada. El autor ha sabido combinar de manera maestra tres elementos: informaciones relevantes muy poco conocidas y lecturas sagaces de documentos y bibliografías; un sistema de valoraciones, inferencias y llamados de atención que nunca desfallece a lo largo de la obra; y una narración sumamente amena, que invita al lector a interesarse por el tema y a querer conocer más.
La historia de Cuba con escritura y centros urbanos, que comenzó a partir de su colonización por europeos, no empieza con la toma de La Habana por los ingleses, que es precisamente donde termina este libro de Limia. Esa idea fue hija del interés de una clase dominante, que logró convertir aquella frase en un lugar común de la historia tradicional. Pero la cultura del pueblo cubano hace rato que es mayor de edad, y necesita incorporar bien el conocimiento del decurso comenzado con esa colonización, la conversión de la isla en objeto de un poder ajeno e impuesto, la fase inicial del capitalismo en el mundo —en la cual el Caribe tuvo un papel descollante—, y los modos como los países europeos que iban convirtiéndose en potencias se enfrentaban entre sí por las riquezas naturales, los negocios y las posiciones estratégicas del mundo colonial.
Esa es la época en la que Cuba era “antemural y llave”, es decir, fortaleza militar y centro de comunicaciones de un valor fundamental para el imperio español en el que llamaban Nuevo Mundo. Y al mismo tiempo era un lugar de notables intercambios mercantiles con otros colonizadores de las pequeñas islas del Caribe y de áreas continentales, y una referencia siempre importante en las cartas de navegación y en los mapas de los políticos y los militares europeos.
La obra ha sabido comenzar precisamente por el principio, cuando los primeros actores del drama histórico ni siquiera sospechaban que se encontrarían. Limia nos explica quiénes eran realmente los europeos que vendrían a “descubrirnos”, cómo apenas se articulaban en un solo Estado y construían una hegemonía dentro de él cuando se expandieron tanto y tan bruscamente. Así podemos ver qué características suyas marcaron sus fuerzas, sus ideas y sus limitaciones, y cómo influyeron en nuestro país cuando apenas era considerado una posesión y una parte de un imperio. Y nos expone datos esenciales acerca de la población de Cuba que sería “descubierta” por aquellos, a la luz de un buen número de investigaciones recientes acerca de los que vivían en esta isla, la terrible hecatombe que los abatió mediante el proceso llamado “la conquista” —e inclusive “la evangelización”— y las acciones de resistencia contra el ocupante que realizaron en aquella primera etapa.
Limia presenta claramente sus credenciales: lo que preside la historia que comienza es el colonialismo, y la posición de su libro es anticolonialista. Quiero resaltar esto, porque desde el punto de vista científico me parecen dos requisitos imprescindibles: para intentar una comprensión efectiva de ese proceso histórico; y para la relación inevitable que existe entre la obra intelectual y las posiciones ideológicas y las funciones que ella tiene, sea o no consciente de ello el autor. También quiero destacarlo porque están en curso en esta década las celebraciones del quinto centenario de la fundación de las primeras villas.
En general no existen lenguajes inocentes, y en particular tampoco existe una historia inocente. La que se intenta popularizar alrededor de estas celebraciones del inicio de la colonización de Cuba es una historia conservadora y más bien propia de colonizados de la mente y de los sentimientos. Las primeras villas fundadas por los que le dieron permanencia al supuesto descubrimiento de Cuba parecen unos hitos felices de la historia de un pueblo maleable, solamente apto para recrear a los turistas y admirar las baratijas de los Colón del siglo XXI. Hoy se le sigue llamando a este gran crimen histórico “el encuentro de las dos culturas”, en medios que pertenecen al Estado cubano. La torre de Iznaga, en Trinidad, nos ha sido presentada como el romántico espacio de un drama de celos por una amada entre dos hermanos que eran dueños de esclavos, y no hay una sola mención de los miles de seres humanos literalmente molidos junto con la caña del valle de Trinidad, de aquellos que no tuvieron derecho a tener ningún amor.
Cuba entre tres imperios nos conduce por una travesía que dura casi tres siglos. El tema está claro desde el título. La isla, convertida a la fuerza en una colonia de un Estado europeo, fue ocupada y utilizada atendiendo solamente a los beneficios que les reportaba a gobernantes y empresarios, a las ganancias y el poder obtenidos de ella. Las colonias no tienen historia, mientras no sean capaces de forjarla ellas mismas.
No existía todavía la noción de concierto de potencias, y el mundo europeo del capitalismo en expansión combinaba sin cesar la guerra y el mercado. La metrópoli española alcanzó su cénit como potencia durante el primer siglo de la colonia de Cuba, el XVI, pero libraba al mismo tiempo una contienda contra sus rivales europeos y contra los límites férreos que le creaba su propia actuación. El oro, la plata y los tercios de España eran protagonistas en Europa, pero Francia, Inglaterra y los nacientes Países Bajos la desafiaban. El poderío de Francia será mayor en el continente en el siglo XVII, pero Inglaterra crecía inexorablemente y se fue imponiendo en el siglo siguiente. Mientras, la decadencia española se iba acentuando, también sin remedio.
Cada paso de la acumulación y el desarrollo del capitalismo, cada guerra o alianza europea, tenían significados inmediatos para la vida de Cuba, a tal grado que puedo afirmar que Ernesto Limia ha realizado una de las aproximaciones históricas más valederas a la historia de la isla en esos tres siglos, al relacionarla tan íntimamente con las acciones, las relaciones y los conflictos de aquellos tres imperios.
La estructura y el contenido de la obra están regidos por la narración, esa virtud central de los libros de Historia. Limia se revela como un maestro del relato, que sabe hilar con el concurso inexcusable del dominio del idioma, la sucesión seleccionada de hechos, el manejo muy riguroso de resultados de investigaciones y reflexiones, la invitación a emplear bien su tiempo que le hace al lector una narración que enseña y es muy amena a la vez, y el encanto de pasajes que motivan al espíritu y le reclaman que a su vez piense y se haga nuevas sugerencias.
Pongo un ejemplo, que me recordó que la historia es maestra, como decían los romanos, y también que más nos vale ser buenos alumnos.
El escocés William Patterson, marino, gran negociante y uno de los fundadores del Banco de Londres, le presenta un proyecto al rey de Inglaterra en 1697, que él considera trascendental: debemos conquistar el Darién, porque el istmo de Panamá sería fundamental para crear allí un sistema de paso de mercancías que tendría alcance mundial. Con ello derrotaremos al imperio español, solos o en alianza con otros poderes europeos, y alcanzaremos un control a escala mundial. Pero es indispensable también conquistar La Habana de manera permanente, porque Cuba, que es una de las mejores y más extensas (islas) no solo de América sino tal vez del mundo, y que encontrándose casi a igual distancia de los dos grandes continentes de América, el septentrional y el meridional, es como la llave natural del golfo de México y el centinela o guardián no poco respetable de la navegación de aquellas aguas, la convertirán en un punto de singular importancia… (2)
Pero si no lo hacemos, previene, el día no está muy distante en que América (…) se apoderará en primer lugar de aquel istmo y después de las islas (…) Y de aquí resultará que los angloamericanos, colocados en una situación intermedia entre el este y el oeste del Nuevo Mundo, podrán construir el imperio más poderoso y extendido que hasta ahora se haya visto en el mundo (…) y reunirán por medio del comercio, por donde quiera que pasen, las más grandes riquezas. (…) Entonces Inglaterra, a pesar de su gloria y sus libertades, será solo conocida en el mundo por el recuerdo de su historia, como lo es hoy Egipto. (3)
El Rey no le hizo caso a Patterson, los escoceses apelaron a enviar una expedición al Darién por su cuenta, fueron derrotados por la naturaleza y su país se hundió en una profunda ruina. Entonces, en 1707, su parlamento aprobó que se reunieran ambos países y se creó el Reino Unido de la Gran Bretaña.
Por su parte, Limia agrega:
Nuestra suerte estaba echada: ya no podía pensarse en las guerras de conquista entre las potencias imperiales por la redistribución de América sin pensar en utilizar a Cuba como punto de avanzada y aprovisionamiento. En este contexto, a la puja por nuestro país se incorporaría un nuevo actor, germen del imperio más poderoso de la tierra: las Trece Colonias inglesas de Norteamérica. (4)
La creciente Inglaterra puso su ambición en Cuba en aquel siglo XVIII. Pero ya hubo otra historia diferente durante el medio milenio transcurrido desde el final del libro de Limia hasta hoy. Esta lectura me hace pensar en cuánto nos ilumina conocer los eventos y los procesos, que pueden ser tan disímiles como el apoderamiento de Panamá por Estados Unidos y la construcción allí de un canal interoceánico, por un lado, y la creación del pueblo cubano mediante su propia epopeya en la última parte del siglo XIX, su revolución socialista de liberación nacional sesenta años después y la estrategia cubana actual en desarrollo en la zona de El Mariel, mientras se está produciendo la ampliación de capacidades del canal de Panamá.
Un gran acierto de esta obra es la utilización de la voz de los actores a través de huellas que ellos mismos dejaron cuando todavía no sabían que devendrían históricos. Fragmentos de documentos personales, actas de reuniones, declaraciones, utilizados con mesura, ilustran los eventos que se narran y ofrecen datos muy valiosos que casi siempre están ausentes en la Historia tradicional. Esto le ilumina al lector un aspecto decisivo para entender los hechos históricos en sí mismos, a partir de los sentimientos, intereses, creencias, valoraciones, pasiones, motivaciones, aprensiones, audacias, argumentos. A partir, en fin, del mundo de los que entonces efectivamente actuaron. El trabajo con los datos y los análisis correspondientes a esa dimensión de la realidad histórica investigada, bien integrado con los que ubicamos en la otra realidad, la de los hechos mismos, le permiten al autor disponer de la materia sin la cual no es factible hacer ciencia de la historia y articularla.
Limia utiliza también el testimonio, lo que le añade riqueza y amenidad a la exposición. Cristobal Colón habla, la noche de su llegada a la isla, pero sobre todo lo hacen desconocidos: un vecino de La Habana en 1598, un tripulante de la Flota un siglo después, un marino francés en 1740.
No debo referirme a otros valores que contiene la obra, para dejar tiempo a lo mejor, que será el intercambio que tendremos a continuación. Pero quisiera tocar muy brevemente dos cuestiones. La primera es que con actividades como esta que ustedes han organizado y con libros como el que nos ofrece Ernesto Limia estamos enfrentando un desafío tremendo que ya tiene encima nuestro país: el de la reafirmación delpatriotismo. Cuba va entrando en una etapa de dilemas y alternativas diferentes, pero entre las que sobresale la que existe entre el socialismo y el capitalismo, teatro de una lucha cultural abierta en la que se pondrá en juego nuestro futuro. El socialismo cubano tiene una profunda necesidad de apelar al patriotismo, hilo conductor de la hazaña maravillosa protagonizada por este pueblo en el último siglo y medio, y no servirán de nada los rituales vacíos y los lenguajes pequeños de un patriotismo formal y simplón.
El nacionalismo ha sido un factor formidable para que hubiera Cuba y para sostener sus realidades y sus proyectos, pero el nacionalismo tuvo que ser especificado a lo largo de nuestra historia como vehículo del radicalismo revolucionario que levantó por sobre todo la unión de la libertad con la justicia social. Diferentes situaciones, luchas, condicionantes y proyectos no han modificado, sin embargo, esa continuidad esencial. Por esto hay que reivindicar el patriotismo de honda raíz popular, el que está comprometido con la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, porque un nacionalismo sin apellidos suele ser manipulado para servir a un régimen contrario a las mayorías, y convertido en una función de la dominación capitalista.
La otra cuestión es hacer una propuesta: que este sea uno de los libros de texto de la enseñanza media superior, y de las carreras universitarias en las que la Historia de Cuba se brinda como servicio. Está lleno de datos que se necesita que conozcan y manejen los estudiantes, y de valoraciones de historiador. En vez de aquellas viejas narraciones hermosas, omisas, erróneas, imprecisas, acríticas respecto al material historiográfico, Ernesto Limia utiliza los medios, los métodos y los requisitos de exposición de la ciencia histórica actual. Usa los tipos de aproximación, los lenguajes, los datos, las mediciones, los fecharios y los auxilios técnicos de la historiografía. Contiene un gran número de temas que no se tratan, o casi, en los libros de texto, y los trata sumamente bien. Y todo lo pone al servicio de hacer divulgación como ella debe ser, de muy alta calidad. Debemos abogar porque se desarrolle más una corriente de obras con estas características.
Este es un magnífico ejemplo de lo que debe ser la bibliografía a nuestro alcance, para que cumpla su función, y le deje a la docencia la suya. A mi juicio, la docencia debe ser un lugar de compartir y estimular los pensamientos y la capacidad de pensar, de ejercitarse en identificar y entrar en relaciones con un conjunto de temas, de problemas, de preguntas y sugerencias, de métodos, y un lugar en el que los docentes logran establecer con los alumnos relaciones que les permitan cumplir su función de formadores.
Notas
(1)En la presentación de Ernesto Limia Díaz: Cuba entre tres imperios: perla, llave y antemural, Casa Editorial Verde Olivo, La Habana, 2014. Facultad de Filosofía, Sociología e Historia de la Universidad de La Habana, 11 de noviembre de 2014.
(2)Ibídem, p. 151.
(3)Id.
(4)Id., p. 152.

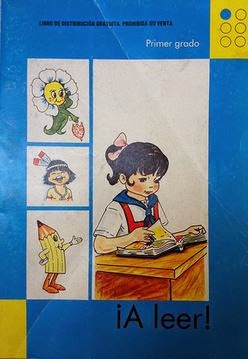









 Enseñar la Historia de Cuba de manera crítica y amena es una herramienta clave en el proceso de formación moral de las nuevas generaciones, coincidieron hoy los especialistas asistentes al I Taller Nacional de Formación en Valores que concluye hoy en esta capital.
Enseñar la Historia de Cuba de manera crítica y amena es una herramienta clave en el proceso de formación moral de las nuevas generaciones, coincidieron hoy los especialistas asistentes al I Taller Nacional de Formación en Valores que concluye hoy en esta capital.


