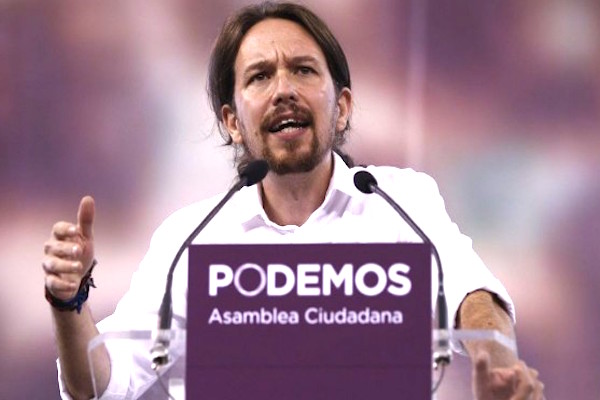Montaner: Intentemos entender el relato de la revolución cubana. Digamos, rápidamente, que se trata una cadena de falacias sobre las que se asienta la supuesta legitimidad moral de ese régimen.
Es un gran distinción inaugurar esta serie de conferencias en honor del Dr. Juan Clark, desaparecido recientemente, intelectual y permanente luchador por la libertad de Cuba, profesor de Sociología durante un buen número de años en el Miami Dade College y, tras su retiro, profesor emérito de esa institución.
Tuve el privilegio de ser amigo del profesor Juan Clark y admirador de su obra Cuba, mito y realidad: Testimonios de un pueblo, publicado en 1990. De alguna manera, la esencia de su libro deliberadamente tiene una estrecha relación con el tema de mi charla.
El mito histórico
Intentemos entender lo que hoy se llama el relato de la revolución cubana. Digamos, rápidamente, que se trata una cadena de falacias sobre las que se asienta la supuesta legitimidad moral de ese régimen y de ese sistema.
El punto de partida es una lectura absurda de la historia, a mi juicio adoptada como una tosca forma de racionalización de la conducta que se proponían desplegar. No puedo creer que, realmente, suscribieran semejante estupidez.
De acuerdo con el discurso revolucionario oficial, en 1898 los Estados Unidos interrumpieron la Guerra iniciada en la Isla en 1895, evitaron el triunfo de los mambises cubanos y crearon una pseudo república que Washington manejaba a su antojo con la complicidad de una burguesía vendida y subordinada a los intereses económicos norteamericanos.
La realidad histórica histórica
De nada vale saber que, además de la inmensa mayoría del pueblo llano, la jefatura mambisa estuvo de acuerdo con la intervención norteamericana, comenzando por el Generalísimo Máximo Gómez, el general Calixto García y Tomás Estrada Palma, el Delegado en Estados Unidos del Partido Revolucionario Cubano, brazo político de la revolución, personalmente escogido por José Martí para ese cargo. Eran ésas, por cierto, las tres figuras con mayor prestigio entre los insurrectos.
Como también, ex profeso, ignoran que entre 1902 y 1933 el Estado cubano estuvo regido por independentistas que pelearon duramente frente a la dominación española, con la excepción parcial del intelectual Alfredo Zayas, hermano del general Juan Bruno Zayas, opositor que actuó en el terreno político y fue preso y deportado a España. Dicho sea de paso, Zayas se opuso a la Enmienda Platt y a la concesión de bases militares a Estados Unidos.
En Cuba, pues, hubo una república mambisa hasta 1933. Buena o mala, con rasgos de protectorado norteamericano en algunos aspectos, pero absolutamente mambisa, que no se consideraba subordinada a Washington, aunque los gobernantes admitieran que era conveniente mantener buenas relaciones con el poderoso vecino, y procuraran tenerlas, lo que no siempre era posible.
No debe olvidarse que Estrada Palma expulsó de Cuba al embajador norteamericano, y que toda la estructura de poder aprendió a convivir con las cláusulas intervencionistas de la Enmienda Platt, al extremo de que Sumner Wells, en sus memorias, admite, melancólicamente, que los criollos cubanos utilizaban al gendarme norteamericano en su propio beneficio partidario.
En suma, la cláusula intervencionista que les impusieron a los constituyentitas de 1901, acabó siendo utilizada para defender los intereses particulares de unos cubanos contra otros. Esta observación incluye a los cubanos negros que en 1912 fueron víctimas de la infausta represión desatada contra ellos durante el gobierno del general José Miguel Gómez, quienes apelaron a Washigton para que detuviera la matanza, cosa que, afortunadamente, ocurrió.
De ahí que el gobernante nicaragüense Adolfo Díaz solicitara a Washington que le impusieran a su país una legislación similar a la Enmienda Platt, petición que fue rechazada por la Casa Blanca a sabiendas, por la experiencia cubana, de que se trataba de un arma de doble filo que acababa hiriendo a quien la esgrimía.
En definitiva, durante aquella, supuestamente, pseudo república, Estados Unidos no pudo alcanzar ninguno de los cinco objetivos políticos fundamentales que aparentemente sostuvo:
No logró estimular un foco anexionista, pese a la exitosa primera intervención (1898-1902). El anexionismo desapareció para siempre de la historia política cubana a partir del establecimiento de la República.
No consiguió evitar el surgimiento de episodios violentos en 1906 y 1917 entre facciones adversarias que alegaban (probablemente con razón) fraude electoral.
No fue capaz de inducir el buen gobierno, la honestidad administrativa y la búsqueda de consensos.
Acabó por devolver Isla de Pinos en 1925, a pesar de la clara intención de retenerla que mostraron tras la intervención de 1898.
Fueron incapaces de conseguir el fin organizado y la transmisión de la autoridad a un político aliado tras la salida de Machado del poder en 1933 (o la de Batista en diciembre de 1958).
Finalmente, esa etapa, la república mambisa, culmina con el derrocamiento del general Gerardo Machado. A partir de ese punto surgió una república revolucionaria, más revolucionara que república, que con el ABC se aproximó al fascismo, con el Ala Izquierda Estudiantil jugó con las supersticiones marxistas del antiimperialismo y la lucha de clases, con la fundación del Partido Comunista apareció por primera vez la URSS en la historia cubana, y con el guiterismo hizo una síntesis violenta de todos esos elementos y los tiñó de nacionalismo.
Entre todas estas tendencias, lamentablemente, parieron el gangsterismo político, cruento fenómeno que tuvo entre uno de sus penosos protagonistas al joven Fidel Castro. En todo caso, en medio planeta ésas eran las claves políticas en este momento de la historia y Cuba participaba de ellas más o menos como el resto de Occidente.
Simultáneamente, el Fulgencio Batista de aquella primera época, aliado de los comunistas y de los norteamericanos –ménage a tròis propio de la época–, se gana su lugar en la historia (y su primera fortuna), imponiendo cierto orden hasta que entrega el poder en 1944 al Dr. Grau San Martín y al Partido Revolucionario Cubano, que también (como luego Fidel Castro), se proclamaba heredero de José Martí y de su visión ideológica.
La realidad castrista
En realidad, el modelo de Estado instaurado en Cuba a partir de 1959 por Fidel Castro no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento de José Martí, un liberal decimonónico que rechazaba el colectivismo marxista y anhelaba vagamente forjar una república de corte jeffersoniano.
Tampoco enlaza con la tradición revolucionaria cubano-mambisa débilmente plasmada en las Constituciones de Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú o la Yaya, y mucho menos con la de 1901, fundamentalmente liberal, o la de 1940, socialdemócrata e inspirada por la mexicana de 1917 y la española de 1931.
Lo que los Castro, el Che y otros pocos revolucionarios tienen en la cabeza es reproducir en Cuba el modelo soviético basado, en lo político, en el control de la sociedad por parte de un caudillo rodeado de una pequeña cúpula que ejerce la autoridad por medio de unas instituciones, unas fuerzas armadas y un partido segregados para su beneficio y actúan como una mera correa de transmisión de sus órdenes y deseos.
En lo económico, son devotos del estado empresario que posee los medios de producción y planifica todo el proceso de creación y distribución de riquezas. Como tantos comunistas, no creen en el mercado, ni en la propiedad privada. Están convencidos de que ellos saben qué producir, cómo y a qué precio. Una arrogancia realmente asombrosa porque ninguno tenía la menor experiencia laboral y mucho menos empresarial.
Muy rápidamente, mediante la Ley 890 del 13 de octubre de 1960, todas las empresas medianas o grandes fueron confiscadas por el Estado, a lo que unos meses más tarde se agregaron los ahorros en metálico con un fraudulento cambio de moneda impuesto en agosto de 1961.
Finalmente, la estatización se completó el 13 de marzo de 1968, mediante lo que Fidel Castro, entonces Primer Ministro, llamó la “ofensiva revolucionaria”. A partir de ese momento, irresponsablemente, amparándose en la realización final del hombre nuevo, nacionalizaron casi 60 000 empresas pequeñas y microempresas, muchas de ellas familiares, destruyendo casi totalmente el precario aparato productivo que quedaba en pie, dando lugar a un proceso de empobrecimiento progresivo y carencia de servicios que dura hasta nuestros días.
Hoy, Raúl Castro, lenta y torpemente, intenta corregir los destrozos provocados por su hermano, entonces con su apoyo entusiasta, aunque ese respaldo no era unánime, dado que Carlos Rafael Rodríguez, en privado y tímidamente, aparentemente se opuso a esta voluntariosa locura económica que contradecía la tendencia ligeramente aperturista que, por aquellas fechas, se observaba en algunos regímenes comunistas, como Hungría y Checoslovaquia, decididos a aliviar las miserias del colectivismo con la existencia de una creciente parcela de actividades privadas.
El mito del origen del comunismo cubano
Uno de los mitos más reiterados de quienes tratan de buscarle justificaciones a la revolución, radica en que la hostilidad norteamericana y el riesgo de que Washington la hicieran abortar precipitó a Fidel Castro en brazos de Moscú y del comunismo.
La realidad es que Fidel Castro, junto a un puñado de sus más íntimos allegados, alcanzaron el poder decididos a convertir a Cuba en un estado comunista, persuadidos de las ventajas y virtudes que acarreaba esta forma de organizar la convivencia cubana. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales:
Primero, porque ese modelo de Estado les procuraba una coartada para mantenerse en el poder de manera permanente y de forma exclusiva, como han hecho hasta ahora.
Segundo, porque creían en las bondades del colectivismo, la planificación y el Estado empresario. En esa etapa de la historia había millones de personas que suscribían esos disparates. ¿Por qué Fidel y los suyos no iban a estar en ese grupo? La idea de que Fidel no era ni es comunista choca con la experiencia directa: lo era al menos desde cuando estaba en Sierra Maestra y planeaba la toma del poder. Lo fue cuando fulminantemente se apoderó de todo el tejido empresarial y creó una dictadura de partido único tan pronto llegó a la casa de gobierno. Lo fue durante la mencionada “ofensiva revolucionaria”, en un momento en que ya tenía todo el control de la sociedad y sus enemigos habían sido derrotados. Incluso, lo siguió siendo a principios de los noventa, tras la desaparición de la URSS y sus satélites europeos, circunstancia en la que declaró, y mantuvo, que Cuba “primero se hundiría en el mar antes que abandonar el marxismo-leninismo”. Ningún líder politico ha sido más tercamente comunista que este personaje.
Tercero, porque, finalmente, la alianza directa con Moscú les reclutaba y aseguraba un guardaespaldas que los protegía de la reacción norteamericana y les permitía dedicarse al aventurerismo revolucionario, verdadero éthos de Fidel Castro y su grupito de lugartenientes. Protección que posibilitó las guerrillas latinoamericanas, las guerras africanas, la complicidad y el adiestramiento de terroristas urbi et orbe, y un sinfín de locuras parecidas con las que han desangrado cruelmente a la sociedad cubana en nombre del “internacionalismo revolucionario”, etiqueta, insisto, tras la que se esconde una patológica sed de realizar hazañas, disfrazándolas de urgencias solidarias.
La realidad material de la revolución cubana
¿Qué sucedió, en definitiva, con la cacareada revolución cubana?
Objetivamente, fracasó en el terreno material con una intensidad que sólo pueden entender los que han sufrido sus infinitas carencias y desastres. Existen al menos siete parámetros básicos para medir la calidad material de una sociedad y en Cuba todos son atroces. Téngase en cuenta que estos elementos le dan forma y sentido a la convivencia real de cualquier sociedad:
En Cuba la alimentación es una tragedia que no tiene fin, evidenciada por la “libreta de abastecimientos”, orweliano nombre que tiene ese mugriento y equívoco listín de racionamiento. Ninguna persona que haya corrido la suerte del pueblo cubano ignora que la obsesión nacional es nutrirse, conseguir proteínas. Un país hambreado en el que matar un cerdo para alimentar a la familia o pescar una langosta puede llevarte a la cárcel, es el súmum del despropósito.
En Cuba el acceso al agua potable es un milagro intermitente, generalmente interrumpido por roturas en las cañerías, o envenenado por la mezcla con aguas negras. El país pierde hasta el 60% del agua que circula por el mal estado de los conductos, mientras aumenta la contaminación de los acuíferos, comprometiendo aún más el abastecimiento futuro.
En Cuba la vivienda es una calamidad. Se caen más casas de las que se construyen. No hay materiales para repararlas, y los que hay deben adquirirse en dólares. Millones de cubanos sobreviven en viviendas cochambrosas y en ruinas, despintadas, caladas por las goteras, sin cristales en las ventanas, cada vez más erosionadas. Dentro de las casas los muebles son verdaderos tarecos, lamentablemente insustituibles, acompañados por cocinas y baños destruidos. Y no se trata de que así viven personas analfabetas, sino muchedumbres de gentes educadas que no pueden mejorar su calidad de vida, hagan lo que hagan, porque el sistema impuesto les impide prosperar.
En Cuba la ropa y el calzado son muy escasos, malos y caros en moneda nacional, y casi inalcanzables en divisas.
En Cuba el transporte es una pesadilla agotadora. Como suele decir el escritor Juan Manuel Cao en tono de humor, “en Cuba es mucho más fácil y frecuente coger ladillas o una enfermedad venérea que una guagua”. Trasladarse de un barrio a otro, de un pueblo a otro, de una provincia a otra, es un horror, ya sea en autobús, en auto, en tren. Cuba, el país de habla hispana que primero tuvo tren, destruyó esa ventaja histórica en el curso de la revolución.
En Cuba la electricidad, como sucede con el agua, a veces es adjudicada intermitentemente, dependiendo del suministro de petróleo de que se disponga para generar energía en plantas termoeléctricas claramente obsoletas. Electricidad que apenas alcanza para iluminar levemente los hogares, mientras los pueblos y ciudades, cuando anochece, viven en una triste y sobrecogedora penumbra.
En Cuba las comunicaciones, hoy aliviadas por la existencia de teléfonos móviles, finalmente permitidos por las reformas de Raúl Castro, son de tercer mundo, carísimas y controladas. Los cubanos no tienen acceso a Internet, ni a la televisión internacional, y el mero hecho de escuchar la radio de onda corta, ya sea Radio Martí, la BBC o la Voz de América, coloca a quien se arriesga, si lo descubren, a que lo califiquen como “enemigo de la Patria” y lo castiguen. Agréguesele a esta censura, la imposibilidad de acceder a prensa occidental o a libros prohibidos y se tendrá una idea del tipo de mundillo cerrado en el que viven los cubanos por obra y gracia de su gobierno de carceleros.
Los mitos espirituales
A pesar de la vergonzosa realidad de ser Cuba uno de los pocos países del planeta que hoy, en general, vive en peores circunstancias materiales que hace medio siglo, sin embargo, ha logrado llevar a cabo una de las prestidigitaciones políticas más sorprendentes. Sus partidarios, en lugar de juzgar a ese régimen por sus resultados, lo juzgan por sus intenciones y por un par de razones deletéreas y espirituales que uno no esperaría de marxistas ni de defensores de la clase trabajadora:
La revolución cubana –dicen– es un ejemplo que debe aplaudirse e, incluso, imitarse, porque le ha “devuelto la dignidad al pueblo”. Ya los insolentes gringos no mandan en esa altiva Isla. Nadie sabe exactamente dónde radica la dignidad de una sociedad que ni siquiera puede ejercer la libertad de asomarse a Internet o a la televisión internacional, y mucho menos militar en partidos politicos ajenos al oficialismo, mientras hordas de turistas sexuales compran placeres a precio de saldo, pero el argumento de la dignidad circula profusamente entre los camaradas sin que casi nadie lo contradiga.
Asímismo, quienes en sus países luchan por lograr que los trabajadores y asalariados cada vez disfruten de más ventajas materiales, a los cubanos los felicitan por la frugalidad no-consumista en la que viven, supuestamente preocupados por sostener su visión espiritual de la existencia y proteger el entorno natural. ¿Para qué esforzarse –parecen afirmar—en la ordinariez de poseer autos, buenas neveras, microondas o televisores a color, cuando gozan de la maravillosa y tranquila pobreza del sencillo modo de vivir socialista? (En los sesenta un curita nicaragüense desarrolló la curiosa teoría de que, dado que el cristianismo estaba basado en el sufrimiento que se le ofrecía a Dios, había que militar en la causa cubana porque esa sociedad, en verdad, sufría mucho y era, por lo tanto, genuinamente cristiana).
Los mitos materiales
No obstante, esos argumentos espirituales a favor de la revolución cubana suelen calzarse con otros de carácter material. Es en ese punto cuando pretenden juzgar a la revolución cubana no por los siete elementos básicos que determinan la calidad material de una sociedad, sino por tres factores míticos:
El mito de los servicios de salud. Según esta absurda lectura de la realidad, la revolución en buena porque le proporciona asistencia sanitaria a toda la población.
El mito de la buena educación generalizada. No hay duda de que el gobierno cubano ha hecho un notable esfuerzo por instruir al pueblo, pero no parece cierta la versión sobre la superior calidad de los graduados. Más aún: la cubana es una de las pocas y desdichadas sociedades en las que una buena educación no le consigue a quien la ha adquirido una forma razonable de vida.
El mito del deporte. En la práctica de algunos deportes en los que siempre Cuba se distinguió, como boxeo y béisbol, hoy existe una presencia masiva, a lo que debe añadirse la aparición de nuevos campos en los que la Isla ha alcanzado cierto apreciable grado de excelencia, como sucede con campo y pista, voleibol femenino y judo.
La realidad y los pretextos
La realidad es que tomar arbitrariamente un aspecto de la convivencia y pedir que se juzgue por él a un regimen dictatorial es lo que siempre han hecho las tiranías.
La Sudáfrica del apartheid alegaba que en ningún país de ese contiente la población negra vivía mejor. En ninguno, los negros tenían un nivel más alto de supervivencia al nacer o de escolaridad. (Un argumento parecido a quienes defendían la segregación racial en Estados Unidos. Afirmaban que los negros norteamericanos tenían el mejor desempeño económico y social del planeta).
La Alemania de Hitler solicitaba que se le juzgara por la construcción de carreteras, el control de la inflación y, cómo no, por haberle devuelto a los alemanes “la dignidad” evaporada tras el fin de la Primera Guerra y las imposiciones del Tratado de Versalles.
El franquismo solía decir que, gracias al Generalísimo y a su triunfo en la Guerra Civil, todos los españoles, por primera vez, podían vivir en paz, comer tres veces al día y tener empleo.
Los pinochetistas, a la hora de pasar balance, siempre han querido que se tome en cuenta el fin del caos social provocado por el allendismo y el despegue económico que, desde entonces, disfruta el país.
La realidad cubana
¿Para qué seguir con más ejemplos? Sería posible adoptar docenas. La realidad es que en Cuba:
Sobre la salud, aún admitiendo el esfuerzo hecho en este medio siglo, hay que decir que en la Isla existen tres clases de servicios médicos: los muy restringidos que recibe lanomenklatura en los hospitales bien dotados de la clase dirigente; los que reciben los turistas que pagan en dólares; y los que recibe el pueblo llano en hospitales en los que apenas hay medicinas o jeringuillas, y en los que los enfermos tienen que llevar hasta el jabón o las toallas. Las instalaciones sanitarias en Cuba son tan deficientes, que en ese pobre país tropical, por primera vez en su historia, una docena de pacientes psiquiátricos murieron de frío y desnutrición hace pocos años. Algo realmente insólito.
Sobre la educación, es conveniente aclarar que, quizás por ser masiva, por la falta de recursos que genera el Estado, y seguramente por la escasa preparación y falta de motivaciones de sus maestros, que suelen vivir miserablemente, es considerablemente mediocre. En Brasil, por ejemplo, pese a la evidente simpatía de la presidenta Rousseff por la revolución, fue rechazada la contratación masiva de médicos cubanos porque el 95% de los brasileros graduados en la Isla eran reprobados cuando tomaban sus exámenes de reválida. (Probablemente, si Hugo Chávez se hubiera atendido su cáncer en Estados Unidos, como hizo Gabriel García Márquez, o en España, donde hay magníficos oncólogos, estaría vivo).
Sobre el deporte, debe denunciarse que en un país tan pobre como Cuba, asignar cuantiosos recursos a la práctica deportiva para poder pavonearse de que el país es una “potencia” internacional en ese rubro, resulta, cuando menos, una evidente falta de sentido de las prioridades.
Los mitos del “modelo”
Pese al evidente fracaso material del régimen, y aun cuando se sostiene por medio de la violencia institucional y la intimidación sobre una larga y penosa historia de fusilamientos, presos políticos y actos de repudio, hay algunas personas de la izquierda radical que proponen se imite el llamado modelo cubano para países y sociedades mucho más exitosas.
¿Qué es lo que admiran y envidian? Aparentemente, tres rasgos en los que insisten como si fuera un mantra:
Las supuestas ventajas de la propiedad estatal, donde no se explota a los trabajadores en beneficio de los capitalistas.
La igualdad en las formas de vida. Toda la sociedad, afirman, aunque sea pobre, tiene similares condiciones de existencia.
La labor de un Estado que concede protección en tres aspectos básicos: educación, sanidad y empleo.
La realidad del modelo
Frente a esta visión idílica del modelo cubano, el propio Raúl Castro, después de ser cómplice de medio siglo de disparates, y tras sacrificar inútilmente a tres generaciones, ha admitido la verdad:
Sus tibias reformas, esencialmente encaminadas a mantener en el poder a la camarilla gobernante, comienzan por aceptar el desastre de las empresas públicas, hoy bajo la lupa y las auditorías dirigidas por su propio hijo. En muchas de ellas, como han descubierto, y como todos los cubanos presentían, prevalecen el ausentismo, la improductividad, el desvío de recursos hacia otras manos –lo que en otras latitudes suele llamarse robo, peculado o malversación—y la mentira en la información sobre resultados. O sea: un completo desastre.
Es verdad que se le daba empleo al conjunto de la sociedad, pero no en forma de trabajo productivo. A una gran parte se les asignaba un cargo y un sueldo sin tener en cuenta los resultados. Más que trabajadores eran asalariados, sólo que cuando la misma o parecida producción se divide entre un número creciente de personas, la capacidad adquisitiva real se reduce paulatinamente. Hay que entender que el dinero es sólo una representación simbólica de los bienes disponibles. A mayor circulante frente a la misma producción, más inflación, más escasez y menos consumo per cápita.
La búsqueda del igualitarismo –aunque a este objetivo escapen las 200 familias prominentes del país, comenzando por las de los Castro– es, precisamente, una de las causas de la pobreza, la apatía y la desilusión generales con el regimen comunista.
Raúl Castro ya entendió que las personas emprendedoras que se esfuerzan más, tienen derecho a obtener mejores formas de vida si ése es el objetivo que se proponen. Por otra parte, ya comprendió, hace algunos años, que la empresa privada es mucho más eficiente, y por eso el Estado cubano se asocia a grandes conglomerados extranjeros para explotar el níquel o el turismo, mientras trata de darles salida hacia el sector privado a 1 300 000 trabajadores, los famosos cuentapropistas, aunque el régimen restringe de tal manera el desempeño de sus actividades que los resultados, hasta ahora, son muy pobres.
¿Por qué hay mitos y realidades?
La pregunta final inevitable tiene que ver con el desencuentro evidente entre el mito y la realidad. ¿Cómo es posible que dos más dos no sean cuatro o asegurar que el cielo, al menos contemplado durante la luz diurna, no se ve azul?
Con relación a las ideas de Marx, puede afirmarse que, desde la crítica de los economistas austriacos a fines del siglo XIX, incluso en vida del pensador alemán, racionalmente no debiera ser posible repetir esos errores. Los dos pilares básicos del marxismo, la idea de la plusvalía y la teoría del valor, fueron metódicamente demolidos por Eugen Böhm-Bawerk, entre otros pensadores.
Sin embargo, unos años más tarde estalló la revolución bolchevique en Rusia y sus partidarios no tardaron en reivindicar ese pensamiento como fuente de inspiración intelectual. Prefirieron ignorar la evidencia y acogerse a la mentira.
Pero, más allá de las discusiones teóricas está el choque con la realidad. ¿Es posible no contrastar lo sucedido en las dos Alemanias o en las dos Coreas? ¿Se puede ignorar el brillante desempeño de la Austria capitalista ante lo que ocurrió en Checoslovaquia y en Hungría durante el periodo comunista, sabiendo que los tres países formaron partes más o menos equivalentes del Imperio Austro-Húngaro?
¿Cómo es posible que los entusiastas de las dictaduras colectivistas-estatistas pasen por alto la historia económica de Taiwán, Hong-Kong y Singapur frente a la de China, especialmente durante el maoísmo, cuando el marxismo se llevaba hasta sus últimas consecuencias?
¿No es evidente que todas las sociedades fundadas sobre las ideas comunistas de partido único y sistema económico basado en la propiedad pública de los medios de producción, han terminado empobrecidas y en medio de miles de muertes, legiones de presos políticos, y muchedumbres de exiliados obligados a marcharse del país?
¿Por qué ese evidente panorama de crímenes, fracasos y desaciertos no desalienta a los partidarios del comunismo?
A mi juicio, por, al menos, tres fenómenos psicológicos y sociales concomitantes fácilmente observables:
Primero, porque existe un tipo de visión ideológica que obstruye y descarta la información que contradice los mitos del grupo. No pueden acometer una lectura racional y completa de la realidad, sino una interpretación excluyente que condena a priori cualquier desviación de lo que afirman los libros sagrados de la secta.
Segundo, por ignorancia. Las personas sujetas a ideologías dogmáticas, como sucede con los marxistas, son incapaces de exponerse a informaciones diferentes. Por eso convierten en “delito” la circulación o exposición de ideas contrarias a las suyas y demonizan a quienes las propagan, convirtiéndolos en “enemigos de la patria” y “burgueses traidores”. Para ellos es preferable fusilar al portador de una visión distinta antes que detenerse a examinarla.
Tercero, por la extraña lealtad que se produce entre los militantes. El grupo deja de vincularse en torno a las ideas y los principios y se produce un fenómeno de acercamiento tribal, más parecido al fanatismo deportivo que al parentesco intelectual.
Por eso, lamentablemente, arraigan los mitos. Al final, sin duda, se impone la realidad, pero el camino suele quedar sembrado de cadáveres y las sociedades radicalmente empobrecidas. Esa es la triste historia del socialismo en el siglo XX y será, me temo, la del XXI.